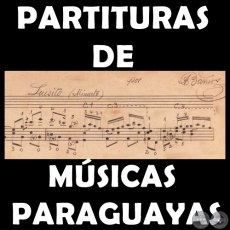CARLOS LOMBARDO
FOLKLORE GUARANÍ - CARLOS LOMBARDO

FOLKLORE GUARANÍ
Interpretación
Desquite de Guarania
Como pieza fundamental del folklore latinoamericano, la música toma su expresión tanto de ritmos nativos o africanos, como de la melodía y armonía traídas de Europa, de esa fusión de culturas nace lo que hoy conocemos como música folklórica latinoamericana: la búsqueda y desarrollo de una musicalidad como expresión de una identidad cultural.
Así se definen dos grandes claves rítmicas como declaración musical autóctona: las formas binaria y ternaria.
La forma binaria se ve reflejada en: las Rancheras y Corridos de Méjico, el Son y el Guajira de Cuba, la Cumbia y el Porro de Colombia, el Samba y el Bossa Nova del Brasil, el Guainu y el Sanjuanito andino, el Tango y la Milonga Argentina entre otras.
La forma ternaria se representa en: el Huapango y el Son Huasteco de Méjico, el Merengue centroamericano, el Joropo y el Pasaje de Venezuela, la Cueca de Chile, la Zamba y la Chacarera Argentina, el Kyre’y (polka) y la Guarania del Paraguay.
Latinoamérica se busca a sí misma, forma y construye conceptos e instrumentos, como cualidad cultural. Las influencias migratorias, así como las expresiones nativas, originan una identidad que debe desarrollarse y protegerse.
El idioma y el acento forman desde el inicio un lenguaje musical identificatorio: México y su característico canto ranchero norteño (a pulmón), Cuba suma instrumentos como las congas y bongos en su influencia rítmica del África. El acordeón vallenato de Colombia o el cuatro venezolano son otros ejemplos del lutherismo latinoamericano.
Su idioma lo diferencia del resto de Latinoamérica. Brasil ejerce ritmos del África e instrumentos autóctonos como el cavaquiño; desarrolla un estilo vocal a contratiempo en la bossa nova que además de identificarla, la elevan como acervo cultural.
Bolivia, Perú y Ecuador forman parte del espectro Andino, donde los idiomas son una estructura fuertemente arraigada al concepto cultural, instrumentos como la zampoña, el rondador, la quena, y el charango nos muestran que la búsqueda de su identidad se forjó mediante el nacimiento de estos instrumentos mestizos.
En la Argentina, la identidad vocal se manifiesta a través del lunfardo en su capital cosmopolita creando un folklore urbano, en contraparte en el interior se explora y sostiene el canto verseado. Chile aporta el pregón repetitivo y en su forma rítmica nativa el bombo legüero.
Paraguay construye instrumentos mestizos. Originalmente traída como instrumento eclesiástico, el Arpa paraguaya se ilumina de individualidad cuando se modifican tamaño y sonoridad dando inicio a un nuevo lenguaje artístico; el Ravel es otro ejemplo de la fusión, como también de la búsqueda de la identidad sonora.
A diferencia del resto del folklore latinoamericano, la búsqueda de la polirrítmia como componente distintivo de la expresión musical, es la base fundamental del aire folklóríco. Se manifiesta en los bajos donde predomina la sucesión ternaria de sonidos como primer elemento, el acompañamiento donde predomina la sucesión binaria va formando el ritmo característico de este género. Como tercer elemento y definiendo la polirrítmia tenemos al ritmo vocal.
La fonética del guaraní, influye directamente en la forma de cantar el kyre’y (polka), el purahéi y la guarania en forma de contratiempo y da esa distinción sublime a la musicalidad paraguaya.
Kyre’y (Polka)
La polka paraguaya como origen histórico es una serie de notas sostenidas mágicamente en el tiempo.
La llegada de los jesuitas en el siglo XVII, su acercamiento a las comunidades indígenas a través de la música y su desarrollo como forma de evangelización y educación, dió paso a la fabricación de instrumentos musicales barrocos y con ellos las primeras experiencias influidas por la melodía y armonía traídas del viejo mundo. Con su expulsión, se crea el primer vacío teórico, mas no musical en el Paraguay.
El indígena encontró, instrumentos y notas para la sucesión de golpes que daban forma a su lenguaje musical. La búsqueda de la variación rítmica da pie a la inserción natural de contratiempos.
Los estudios de música indígena se basan en su estructura rítmica para definirla como monorrítmica. Se desestima su estructura vocal como forma rítmica, la cual se expresa a tiempo y contratiempo.
La forma fonética del guaraní pretende la expresión “no fuerte” en sus acentuaciones, e inserta vocablos en búsqueda de una forma de equilibrio. Si se analiza la métrica de alguna expresión, comparada con un compás musical se intentará acentuar fuera del pulso, impulsando un contratiempo.
Transportando la declaración: re-ja-po mi-mi se puede observar que el acento de la frase busca el contratiempo (azul), no refuerza el pulso (rojo), y además equilibra el compás, con el sufijo mimi, intentando sacarle dureza a la expresión acentuándola en la última nota (verde), en su golpe más débil.
El concepto de ritmo vocal, heredado de las enseñanzas barrocas jesuitas forma parte de un conjunto, que se suma al ritmo instrumental desarrollando polirrítmia como expresión de la música indígena. La figura musical deja de ser monorrítmica, pues existe el concepto del contratiempo en forma de silencio.
El silencio es parte del lenguaje musical, al igual que el contratiempo. A partir de entonces, la forma de expresión de estos elementos llevará a crear la polka, con origen polirrítmico, en un pulso, un contratiempo y un vacío.
Error teórico
Durante mucho tiempo, hubo un vacío teórico acerca de cómo escribir en lenguaje occidental la polirrítmia de la polka, los primeros textos que intentaron reproducir en partituras la expresión de la polka; resultaron erróneos. La polka fue escrita en 2/4, cuando su forma era la de 6/8; y se ejecutaba de una manera ajena a la escrituración que existía en la época. Aires Nacionales — Aristóbulo Nonon Domínguez (1904) es un libro que muestra el error de escrituración musical.
José Asunción Flores (1904-1977)
José Asunción Flores analizó y comprendió el error teórico que existía, transformó la escritura musical a 6/8, e institucionalizó el uso de la síncopa y el contratiempo como elementos musicales del folklore paraguayo.
Un ensayo sobre maerapa reikua’ase, un purahéi, permitió a Flores crear la guarania, disminuyendo el tempo del folklore existente.
Florentín Giménez (1925)
La música paraguaya (1992) es el primer análisis teórico del folklore autóctono del Paraguay. Impregnado de los recursos que institucionalizó Flores, en su trayectoria sinfónica y popular, Florentín Giménez estudia la separación de las partes de un todo, hasta llegar a afirmar sus principios o elementos.
INDICE
Partituras
• Alonsito
• Anahí
• Anivena
• Asunceña
• Asunción
• Bienvenido hermano extranjero
• Chirikoe
• Choli
• India
• Irene
• Josefina
• Lejanía
• Pacholi
• Pancholo
• Tujami
• Tungusú
• Virginia
• Zuni
********************
Fuente:
FOLKLORE GUARANÍ Interpretación
© El Lector
(Hacer CLICK sobre la imagen)
ENLACE A LA GALERÍA DE MÚSICA PARAGUAYA
EN PORTALGUARANI.COM
(Hacer CLICK sobre la imagen)
MÚSICA PARAGUAYA - Poesías, Polcas y Guaranias - ESCUCHAR EN VIVO - MP3
MUSIC PARAGUAYAN - Poems, Polkas and Guaranias - LISTEN ONLINE - MP3
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto